o
son las fronteras las causantes de las diferencias?
A continuación la génesis y las causas de la frontera sur México/Guatemala narradas por una experta historiadora.
Mónica Toussaint
Instituto Mora
La frontera sur de México ha sido una frontera olvidada, una región relativamente desconocida para la mayoría de la población. Por lo mismo, ha sido evidente la incapacidad para entender sus raíces profundas y proponer soluciones adecuadas a la problemática que enfrenta día con día, pensando en los intereses de sus pobladores y de los migrantes que por ella transitan.
La frontera sur debe ser concebida como un fenómeno en continua construcción, como un proceso de dos caras que demanda un esfuerzo de visión transfronteriza de los procesos que tienen lugar en ambas márgenes de los ríos Hondo, Suchiate y Usumacinta. Debe ser entendida no sólo como la frontera de México con Belice y Guatemala, sino como el vínculo de nuestro país con toda la región centroamericana.
Por ello, la historia de la frontera sur no es sólo la historia del establecimiento de dos demarcaciones internacionales, sino la de diversas regiones y sociedades fronterizas que se han venido configurando desde 1821 hasta nuestros días. No se puede hablar de una, sino de múltiples historias, en las cuales el carácter fronterizo lo determina su doble función de puente y lindero. Es por eso que la frontera une y separa al mismo tiempo.
En tiempos previos a la llegada de los conquistadores españoles, los pueblos indígenas sembraron la semilla de lo que sería un espacio de asentamiento y relación entre las comunidades. Sin embargo, los colonizadores impusieron un modelo de explotación de los recursos naturales y la fuerza de trabajo indígena, cuya articulación territorial obedeció a los intereses de la Corona española. Este modelo determinó la separación entre el Virreinato de la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, lo que dio origen a la división del territorio mesoamericano.
A partir de la época independiente y en el contexto de la formación de los Estados nacionales, los conflictos giraron en torno a la aspiración del Estado nación por ejercer su soberanía en un territorio y, en ese marco, la definición de límites se convirtió en un objetivo central. En un primer momento, las autoridades mexicanas buscaron borrar los límites político-administrativos que hacían de la audiencia de Guatemala un Reino aparte y, después, quisieron evitar que los centroamericanos se independizaran de México en 1823, tras dos años de haber formado parte del Imperio mexicano.
En ese contexto, el desenlace de la cuestión de Chiapas un año más tarde fue un hito decisivo en la formación de la frontera. Ello supuso para México una adición territorial que ofrecía ventajas estratégicas de indiscutible valor. Para finales de 1824, los linderos de la república por el rumbo del sureste eran otros muy distintos a los del viejo virreinato, lo que se vio reforzado con la anexión del Soconusco a México en 1842 por la vía de las armas.
De este modo, los pueblos fueron quedando divididos por el proceso de separación entre naciones con trayectorias diferentes, pero resulta imposible ignorar su pasado en común. Las hondas raíces culturales de esas comunidades, especialmente de los pueblos indígenas, remiten a una continuidad que se resiste a la separación que impone el lindero. No obstante, la existencia de modelos de desarrollo distintos para cada uno de los países operó a favor de un proceso de inevitable diferenciación y contribuyó a la profundización de las asimetrías.
Hasta los años ochenta del siglo XIX, a falta de un tratado de límites, el lindero era difuso o de plano inexistente pero, en sustancia, era clara la adscripción nacional de los territorios habitados. Ni las continuas transgresiones de forajidos y contrabandistas, ni las invasiones rebeldes que se fraguaban en ambos lados de la línea divisoria, pusieron en duda la realidad de la frontera. Pero, para los residentes fronterizos, la separación no dejó de ser una decisión lejana, propia de los poderes centrales. En la vida cotidiana, la frontera era una imposición.
La combinación del interés nacional y los intereses privados de quienes negociaron el Tratado de Límites de 1882, que eran a su vez propietarios de fincas cafetaleras en la frontera, complicó la discusión y llevó a que Guatemala solicitara la mediación norteamericana. México se opuso a lo que consideró un ataque a su soberanía y la negociación bilateral siguió su curso. No obstante, el contenido del tratado limítrofe significó para los guatemaltecos la cesión de territorios que consideraban como propios, y se convirtió en un símbolo de despojo y pérdida material.
La creciente ocupación del espacio con fines de explotación productiva se convirtió en un elemento impulsor de la noción fronteriza. La mayor concentración poblacional en el Soconusco, asociada al uso y explotación de los recursos naturales, condicionó el interés por que se definiera su pertenencia a uno u otro país. En cambio, los territorios alejados y con pocas posibilidades de explotación, como era el caso de las zonas selváticas y los espacios vacíos de la región limítrofe, no llamaron particularmente la atención ni de los gobiernos ni de los inversionistas.
La revolución mexicana no generó movilizaciones locales de importancia en las regiones fronterizas del sureste pero, a mediano y largo plazo, originó transformaciones importantes: modificó la relación entre grupos de poder local y el gobierno del centro, dio espacio a la expresión política de sectores populares e introdujo cambios a la estructura de propiedad de la tierra. En el caso de Chiapas, una de las acciones determinantes del gobierno federal con relación a la sociedad fronteriza fue la regularización migratoria, que consistió en la naturalización y dotación agraria de miles de jornaleros y colonos de origen guatemalteco cuya participación era fundamental en la producción cafetalera.
Desde mediados del siglo XX las cosas comenzaron a cambiar de manera significativa. Se inició un gradual pero sostenido movimiento de colonización popular y, como en tiempos ancestrales, los mayas buscaron tierra y sosiego en lo profundo de la selva. De manera coincidente, las áreas selváticas de Guatemala cercanas a la frontera comenzaron a ser colonizadas por indígenas sin tierra del occidente guatemalteco. Sin embargo, pasarían muchos años antes de que estos movimientos paralelos de colonización popular se estrecharan la mano y generaran una interacción fronteriza.
Las fronteras, como muchos contextos de vecindad entre países con historias compartidas, son ámbitos de confluencia y materialización de relaciones, no sólo de las propias localidades fronterizas, sino también de los centros. En el caso de la frontera México-Guatemala, el entorno fronterizo experimentó situaciones de franca tensión, derivadas de la crisis política en la región centroamericana.
El flujo de refugiados guatemaltecos que se internó en territorio mexicano en los años ochenta del siglo pasado fue resultado de un largo conflicto interno, que tuvo como consecuencia el desplazamiento como única opción para la supervivencia de contingentes de campesinos residentes en la zona fronteriza guatemalteca. Durante el periodo inicial de asentamiento, la presencia de los refugiados se convirtió en fuente de tensiones entre ambas naciones, las cuales se materializaron en incursiones y agresiones por parte del ejército guatemalteco.
Entre 1982 y 1984, cerca de 50 mil guatemaltecos cruzaron la frontera huyendo de la brutal acción contrainsurgente del ejército de su país. A esta cifra habría que añadir varios miles más que se instalaron en ranchos, ejidos y poblaciones de los estados fronterizos, sin ser registrados en las cifras oficiales. Pese a que muchos de los refugiados fueron trasladados a Campeche y Quintana Roo, alrededor de 20 mil permanecieron en Chiapas, en campamentos aledaños a la línea divisoria.
El abrupto arribo de refugiados guatemaltecos transformó por completo el entorno fronterizo. El asentamiento de miles de personas en territorios hasta entonces poco poblados y escasamente comunicados obligó a una súbita reorganización económica y social, enfrentando a la población mexicana de la zona a situaciones hasta entonces desconocidas. La solución tuvo que transitar por el desempeño de México en el ámbito de la política exterior y su contribución a la pacificación del conflicto. Sólo así se pudo dar fin al fenómeno del refugio que dejó una impronta innegable en la vida de la región.
Un rasgo importante en el conflicto armado guatemalteco es que las áreas de conflicto armado se ubicaron de manera preponderante en zonas fronterizas con México. De ahí el desplazamiento de individuos, familias y comunidades afectadas al territorio mexicano, a las zonas montañosas aledañas a sus poblados y a los principales centros urbanos de su propio país. Sin embargo, el conflicto también propició el desplazamiento de poblaciones de diversos orígenes urbanos y rurales, que no se encontraban en las zonas de confrontación. Ello incrementó el flujo de personas que se dirigieron a sus vecinos inmediatos (Honduras, Belice y México) y, más al norte, a Estados Unidos y Canadá.
Por otra parte, la crisis centroamericana, que era en realidad el telón de fondo del conflicto armado en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, era una situación de raíces profundas, de carácter estructural, que alcanzaba todas las esferas de la vida de la mayoría de las naciones de la región. Más temprano que tarde, sus efectos empezaron a repercutir en otros órdenes de las sociedades centroamericanas y, uno de ellos, fue el económico.
Los países centroamericanos vivieron una economía de guerra. El incremento en los niveles de desempleo fue tal, que ni siquiera la cooperación internacional pudo aliviar los efectos de la crisis en los mercados laborales. Durante los años noventa, el flujo de emigrantes centroamericanos, sobre todo en dirección al Norte, era ya un hecho socialmente significativo. Las comunidades de centroamericanos que habían logrado llegar y asentarse en Estados Unidos se constituyeron en un medio para vincularse y tratar de asegurar su asentamiento, una vez superados los obstáculos del viaje. Pero el trayecto no era fácil, puesto que las dificultades para la obtención de una visa de cualquier tipo se fueron incrementando. De ahí que el flujo se convirtiera en mayoritariamente indocumentado y, además, de tránsito terrestre.
Lo anterior provocó que la frontera sur se transformara en ruta de paso de una corriente creciente de personas de origen centroamericano que buscan internarse en territorio mexicano para cruzar la frontera con Estados Unidos. Desde entonces, los desplazamientos han sido incesantes. La presencia de extranjeros no autorizados en la región fronteriza se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación por todo lo que significa, no sólo por los propios migrantes, sino también por la diversidad de procesos y actores que generan a su alrededor. Incluso, se ha tratado de estigmatizar a esta población como un elemento más que convoca a políticas y medidas en materia de seguridad, como si no pudieran diferenciarse a aquellas personas que migran por razones estructurales en sus lugares de origen, de otras que pululan en torno a ellos o que, en general, viven de la comisión de ilícitos diversos.
En la etapa más reciente, el énfasis de la relación del Estado mexicano con sus vecinos del sur está puesto en encarar los retos de la geopolítica contemporánea. El creciente flujo migratorio internacional con destino al norte, el conflicto chiapaneco, la comisión de ilícitos de jurisdicción federal, el narcotráfico y el contrabando de armas, han conducido a la adopción de nuevos criterios de seguridad para la zona fronteriza. Es por eso que ahora se habla de la necesidad de desarrollar una política para la frontera sur con base en principios de seguridad nacional. Ello, aunado al signo ideológico del actual gobierno mexicano, da pie a pronosticar el fortalecimiento de la vigilancia en la zona, el recrudecimiento de la violencia contra los migrantes y una mayor dificultad para el cruce de la frontera bajo el Tacaná.
[1] Texto elaborado con base en Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez, Espacios diversos, historia en común. México, Guatemala y Belice: la construcción de una frontera, México, Archivo Histórico Diplomático (Secretaría de Relaciones Exteriores 2006)

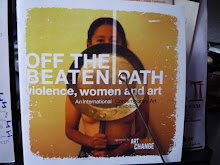

.jpg)







.jpg)
2 comentarios:
Hola...soy estudiante de la ibero...hoy vi el documental, y me parece muy bueno su trabajo, así mismo agradezco por mostrarme una realidad...tan cercana...que a la vez nos resulta lejana. Gracias. un beso y mucha suerte.
Publicar un comentario